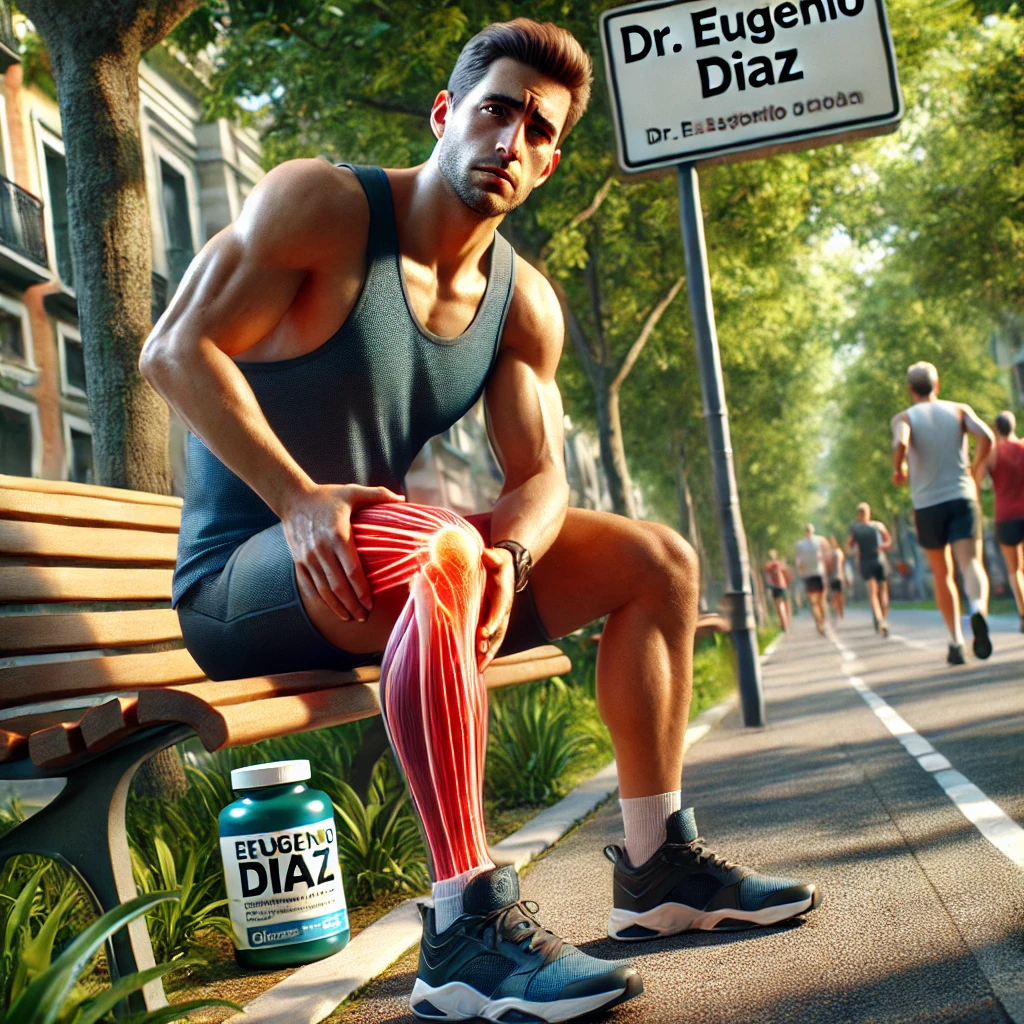Lesiones de rodilla
Lesiones de menisco
Lesiones del ligamento cruzado anterior
Lesiones del ligamento cruzado posterior
Condromalacia, lesiones del cartílago articular
Artrosis y prótesis de rodilla
Complicaciones protésicas. Infección, aflojamiento, inestabilidad
Tendinitis rotuliana
Síndrome de Cintilla iliotibial
Lesiones de rodilla
Lesiones de menisco
Lesiones del ligamento cruzado anterior
Lesiones del ligamento cruzado posterior
Condromalacia, lesiones del cartílago articular
Artrosis y prótesis de rodilla
Complicaciones protésicas. Infección, aflojamiento, inestabilidad
Tendinitis rotuliana
Síndrome de Cintilla iliotibial
 Lesiones de hombro
Tendinitis y bursitis
Roturas del manguito rotador. Supraespinoso, infraespinoso, subescapular.
Luxaciones del hombro.
Lesiones Slap
Inestabilidad en el deporte.
Calcificaciones en el hombro.
Lesiones en el espacio subacromial.
Capsulitis adhesiva. Hombro congelado.
Lesiones de hombro
Tendinitis y bursitis
Roturas del manguito rotador. Supraespinoso, infraespinoso, subescapular.
Luxaciones del hombro.
Lesiones Slap
Inestabilidad en el deporte.
Calcificaciones en el hombro.
Lesiones en el espacio subacromial.
Capsulitis adhesiva. Hombro congelado.
 Lesiones de cadera
Artrosis y prótesis de cadera
Complicaciones protésicas. Infección, aflojamiento, inestabilidad.
Choque femoroacetabular. Artroscopia de cadera.
Bursitis de cadera. Troncanteritis.
Lesiones de tendones de glúteo, piramidal isquiotibiales.
Lesiones de cadera
Artrosis y prótesis de cadera
Complicaciones protésicas. Infección, aflojamiento, inestabilidad.
Choque femoroacetabular. Artroscopia de cadera.
Bursitis de cadera. Troncanteritis.
Lesiones de tendones de glúteo, piramidal isquiotibiales.
 Lesiones de codo, mano y muñeca
Epicondilitis y epitrocleítis.
Tendinitis de De Quervain.
Síndrome del tunel carpiano.
Dedo en resorte.
Lesiones de codo, mano y muñeca
Epicondilitis y epitrocleítis.
Tendinitis de De Quervain.
Síndrome del tunel carpiano.
Dedo en resorte.
La periostitis tibial, conocida en el ámbito médico como medial tibial stress syndrome (MTSS), es una de las afecciones más comunes entre los deportistas que participan en actividades de alto impacto repetitivo, como corredores, saltadores y bailarines. Se trata de una lesión causada por la sobrecarga y microtraumatismos constantes en la zona interna y anterior de la pierna, desencadenando dolor e inflamación en el periostio de la tibia. Este dolor, que puede comenzar como un leve hormigueo o pinchazo al iniciar la actividad física, puede progresar hasta convertirse en una molestia persistente e incapacitante que dificulta el desempeño deportivo y las actividades cotidianas.
De acuerdo con las revisiones de literatura, la periostitis tibial se configura como un problema multifactorial, en el que confluyen elementos de biomecánica, técnica de carrera, sobreentrenamiento, calzado deportivo y características anatómicas particulares de cada individuo. Al no ser atendida adecuadamente, puede prolongarse durante semanas o incluso meses, afectando la salud y el bienestar general del paciente.
En este artículo se ofrece una guía completa que va desde los mecanismos fisiopatológicos y factores de riesgo hasta los tratamientos más innovadores y estrategias de prevención. Está diseñado para mejorar la comprensión de los pacientes y brindar información útil para optimizar su recuperación y prevenir recaídas.
Tabla de Contenido
Índice
- Concepto y terminología
- Causas y fisiopatología
- Factores predisponentes
- Manifestaciones clínicas y diagnóstico
- Abordaje terapéutico conservador
- Tratamientos
- Programa de rehabilitación escalonada
- Prevención: entrenamiento y biomecánica
- Nutrición en la periostitis tibial
- Dudas frecuentes de los pacientes
- Rol del especialista y cuándo acudir
- Conclusiones
1. Concepto y terminología
El término “periostitis tibial” se emplea para describir la inflamación del periostio —la membrana rica en vasos sanguíneos y terminaciones nerviosas que recubre la tibia— y de las estructuras musculotendinosas adyacentes. Sin embargo, en la comunidad científica actual se prefiere el uso de “medial tibial stress syndrome (MTSS)” debido a su mayor precisión para englobar el conjunto de fenómenos inflamatorios y de estrés óseo que se localizan en la cara medial de la tibia.
Aun así, de forma popular, se siguen utilizando expresiones como “shin splints” para referirse a ese dolor difuso en la espinilla durante la carrera o el ejercicio. Es crucial distinguir la MTSS de otras afecciones que pueden manifestarse con síntomas similares, por ejemplo, las fracturas por estrés o el síndrome compartimental crónico.
La periostitis tibial no es una sola patología estática, sino más bien un espectro de lesiones en las que interviene el sobreuso muscular, la inflamación periostal y la respuesta ósea a microtraumas repetitivos.
2. Causas y fisiopatología
Las causas de la periostitis tibial se caracterizan por una compleja interacción entre factores mecánicos, funcionales y estructurales. La carrera o el salto repetitivo, especialmente cuando se incrementa la intensidad de manera abrupta, generan microimpactos que se concentran en la zona medial de la tibia. Estos impactos continuos provocan pequeños desgarros y sobrecarga del periostio, acompañados de reacciones inflamatorias locales.
Desde el punto de vista fisiopatológico, el tejido óseo y la unión miotendinosa adyacente no consiguen reparar suficientemente los daños acumulados entre las sucesivas sesiones de entrenamiento, desarrollando una respuesta inflamatoria progresiva. Con el tiempo, se produce una mayor irrigación sanguínea en la zona y se liberan mediadores químicos que causan dolor.
Además, se ha identificado que la fatiga muscular, en particular del sóleo y los músculos profundos de la pantorrilla, contribuye al aumento de fuerzas traccionales sobre el periostio. La hipertonía muscular incrementa la presión y tensión en la inserción tibial, agravando el cuadro inflamatorio.
3. Factores predisponentes
Existen múltiples factores de riesgo que amplifican la probabilidad de desarrollar periostitis tibial.
En un seguimiento a corredores de larga distancia se han descrito:
- Incremento repentino del volumen de entrenamiento: Pasar de correr 10 km semanales a 30 km sin una adaptación paulatina genera un desequilibrio entre la capacidad de resistencia de los tejidos y la carga impuesta.
- Errores en la técnica de carrera: Una sobrepronación excesiva del pie o un ataque de talón muy agresivo repercuten en un mayor estrés tibial.
- Superficies de alto impacto: Correr habitualmente sobre asfalto o cemento endurece el impacto recibido en cada zancada.
- Calzado inadecuado: Zapatillas gastadas, con amortiguación deficiente o no adaptadas al tipo de pisada.
- Desequilibrios musculares: Falta de fuerza en el core y en la musculatura estabilizadora, o rigidez excesiva en sóleos y gemelos.
- Factores anatómicos: Discrepancias en la longitud de las piernas, pie plano o cavo, genu valgo o varo, entre otros.
Igualmente la fatiga y la falta de descanso adecuado también son desencadenantes importantes.
4. Manifestaciones clínicas y diagnóstico
El síntoma más característico de la periostitis tibial es un dolor difuso a lo largo del borde medial de la tibia, que puede presentarse como un ardor ligero al comienzo de la actividad o volverse más intenso con el paso de los kilómetros. En fases incipientes, el dolor cede al finalizar el ejercicio, pero conforme la lesión avanza puede persistir incluso en reposo.
La exploración física consiste en palpar cuidadosamente el área dolorosa, generalmente unos centímetros por encima del maléolo medial o a lo largo del tercio distal medial de la tibia. El dolor suele agravarse al hacer flexiones plantares resistidas o al percutir suavemente la espinilla. Cuando existe sospecha de fractura por estrés, se recomienda recurrir a pruebas de imagen, siendo la resonancia magnética la más sensible para detectar edema medular y signos de lesión ósea precoz.
Un diagnóstico preciso de periostitis tibial o MTSS requiere correlacionar la historia del paciente (nivel de actividad y modalidad deportiva), la localización exacta del dolor y la palpación específica del borde medial de la tibia.
5. Abordaje terapéutico conservador
La mayoría de protocolos recomiendan un enfoque conservador, enfatizando la reducción o modificación temporal de la carga deportiva y la adopción de medidas antiinflamatorias A continuación, se describen las principales intervenciones:
- Reposo relativo: Disminuir la intensidad y el volumen de carrera, reemplazando actividades de alto impacto por otras de menor estrés, como la bicicleta elíptica o la natación.
- Crioterapia: Aplicar frío local tras el entrenamiento o cuando exista dolor.
- Fisioterapia manual y masajes de descarga: Alivian la tensión muscular y favorecen la circulación, reduciendo la inflamación local.
- Ejercicios de fortalecimiento y estiramientos progresivos: Orientados a la musculatura de la pierna y el core para mejorar la estabilidad. El trabajo excéntrico para el sóleo y gemelos ha mostrado eficacia en la recuperación.
- Plantillas y correcciones biomecánicas: Útiles en pacientes con pronación excesiva o alteraciones estructurales del pie, aliviando la sobrecarga tibial.
- Uso puntual de AINEs: Bajo supervisión médica, para un alivio sintomático y un control de la inflamación.
La duración de esta fase conservadora varía según la severidad de la lesión, pero con frecuencia abarca entre 4 y 8 semanas, momento en el que el paciente debe notar una mejoría significativa.
6. Tratamientos de vanguardia
Ante casos resistentes o con dolor persistente, la comunidad científica ha propuesto intervenciones complementarias, algunas de las cuales cuentan con estudios prometedores:
- Ondas de choque extracorpóreas (ESWT): El tratamiento con Ondas de choque mostró resultados alentadores, con una disminución notable del dolor y un retorno más precoz a la actividad deportiva. Se cree que estas ondas favorecen la neoformación vascular y aceleran el proceso reparativo.
- Ultrasonido pulsado de baja intensidad (LIPUS): Esta terapia estimula la regeneración del hueso y tejido blando, reduciendo la inflamación local y acelerando la recuperación en casos de periostitis severa.
- Técnicas de inmovilización parcial o de soporte: En situaciones de gran dolor, algunos especialistas recomiendan férulas o vendajes rígidos para restringir el impacto directo sobre la tibia.
- Estrategias nutricionales específicas: Se habla del rol de la suplementación con vitamina D, calcio y proteínas de alta biodisponibilidad para optimizar la salud ósea.
Aunque se trata de terapias menos tradicionales, su adopción progresiva indica que podrían convertirse en opciones complementarias habituales cuando las intervenciones convencionales no ofrecen la respuesta esperada.
7. Programa de rehabilitación escalonada
La rehabilitación de la periostitis tibial es uno de los pilares fundamentales para asegurar una recuperación adecuada y minimizar el riesgo de nuevas lesiones. Los protocolos más actualizados sugieren un programa por fases que se adapta al grado de dolor, a la evolución del paciente y a la actividad deportiva que se practique. A continuación, se detalla un plan escalonado a modo de ejemplo.
Fase 1: Descarga y control del dolor (aprox. semanas 0-2)
- Reposo relativo y sustitución de actividades de alto impacto: Se reduce o elimina el running y los saltos, reemplazándolos por modalidades de menor impacto como la bicicleta estática, la natación o ejercicios de core en colchoneta.
- Uso de crioterapia: Aplicaciones de frío, preferentemente varias veces al día (cada 3-4 horas, 10-15 minutos), para disminuir la inflamación local.
- Ejercicios isométricos:
- Sóleo: Apoyar la punta de los pies en un escalón y mantener la contracción de los gemelos-sóleo durante 5-10 segundos. Realizar 3-4 series de 8-10 repeticiones, siempre que no duela.
- Músculos de la cara anterior de la pierna: Sentado, colocar una banda elástica alrededor del antepié y tirar suavemente hacia atrás, manteniendo la contracción isométrica del tibial anterior. 3-4 series de 6-8 repeticiones.
- Estiramientos suaves:
- Gemelos: Apoyar las manos en la pared, pierna lesionada atrás y mantener la rodilla estirada 20-30 segundos.
- Sóleo: Similar al estiramiento de gemelos pero flexionando ligeramente la rodilla de la pierna trasera.
En esta fase, es crucial que el paciente aprenda a autorregularse, evitando actividades que provoquen dolor agudo.
Fase 2: Reintroducción progresiva de cargas (aprox. semanas 2-4)
- Transición a ejercicios de bajo/medio impacto:
- Cinta de correr con inclinación mínima o caminar ligero en superficies planas.
- Elíptica, con una resistencia moderada que no cause dolor.
- Fortalecimiento progresivo:
- Ejercicios concéntricos-excéntricos para la musculatura de la pantorrilla (gemelos, sóleo). Por ejemplo, elevar el cuerpo apoyando los metatarsos en un escalón y descender lentamente. Realizar 3 series de 10-12 repeticiones.
- Trabajo de glúteos y core: Puentes de glúteos, planchas frontales y laterales, incrementando la duración y la dificultad de forma gradual.
- Movilidad y estiramientos más específicos: Incorporar estiramientos asistidos o con foam roller para mejorar la flexibilidad de la fascia plantar, peroneos y músculos isquiotibiales.
- Masajes de descarga: El fisioterapeuta puede aplicar técnicas de liberación miofascial y manipulación suave para reducir tensiones, facilitando la adaptación al ejercicio.
En este punto, el paciente debe notar una disminución del dolor y una mejoría en la tolerancia a la carga. Es fundamental respetar la progresión, evitando incrementos bruscos en la intensidad o duración de los ejercicios.
Fase 3: Fase de readaptación al gesto deportivo (aprox. semanas 4-8)
- Reintroducción de la carrera ligera:
- Empezar con trotes de 5-10 minutos, intercalados con pausas caminando.
- Progresar cada semana un 10-15% en el volumen total de carrera.
- Evaluar la superficie: preferiblemente terrenos blandos (tierra o hierba) en lugar de asfalto.
- Entrenamiento pliométrico de baja intensidad:
- Saltos cortos en el sitio (20-30 repeticiones) con énfasis en la correcta alineación de la rodilla y el tobillo.
- Skipping bajo (rodillas hasta la mitad de la altura de la cadera) durante 10-20 metros, controlando la cadencia.
- Fortalecimiento excéntrico avanzado:
- Excéntricos de gemelos con carga adicional (mancuernas o chaleco lastrado), siempre y cuando no aparezca dolor moderado-intenso.
- Ejercicios de propiocepción: Balón bosu, colchoneta inestable, monopodales con control postural.
- Análisis y corrección biomecánica (si procede):
- Algunos pacientes presentan sobrepronación o desequilibrios mecánicos que se detectan mediante pruebas de análisis de la pisada y carrera. Un fisioterapeuta o podólogo deportivo podrá recomendar plantillas, ajustes de calzado o reeducación de la técnica de carrera.
Fase 4: Retorno completo y prevención de recaídas (aprox. semanas 8 en adelante)
- Aumento progresivo de la intensidad:
- Intervalos de carrera más exigentes, añadiendo progresivamente series o fartleks, siempre con monitoreo cuidadoso del dolor.
- Entrenamiento pliométrico más avanzado: saltos laterales, saltos a cajón (box jumps), respetando la regla de “sin dolor”.
- Planificación deportiva equilibrada:
- Dividir la semana en sesiones de carrera, fuerza y, opcionalmente, uno o dos días de entrenamiento cruzado (natación, bici, remo).
- Incluir semanas de descarga o menor volumen de carrera para permitir la correcta regeneración de los tejidos.
- Seguimiento y evaluación continua:
- Revisiones con el traumatólogo o fisioterapeuta para asegurarse de que no haya signos de recaída.
- Ajustes en la técnica y el volumen de entrenamiento según evolución personal.
Esta fase finaliza con el regreso pleno a la actividad competitiva o recreativa, aunque la mayoría de profesionales recomiendan mantener un programa de fortalecimiento y flexibilidad de mantenimiento, para minimizar el riesgo de recaídas.
8. Prevención: entrenamiento y biomecánica
La prevención de la periostitis tibial se sustenta en programas de entrenamiento bien estructurados, en la corrección de desequilibrios biomecánicos y en la atención a los detalles nutricionales y de recuperación. Dado que la MTSS tiene una alta tasa de recurrencia si no se resuelven las causas subyacentes, es esencial que el deportista o paciente adopte una visión global de su entrenamiento.
8.1 Entrenamiento progresivo y variado
- Principio de incremento gradual: El volumen de carrera no debe aumentar más de un 10-15% por semana. Un incremento más agresivo puede saturar los tejidos e impedir su regeneración.
- Periodización del entrenamiento: Alternar ciclos de carga (donde se aumenta volumen o intensidad) con microciclos de descarga reduce el estrés continuado sobre la tibia, al tiempo que permite la adaptación fisiológica.
- Entrenamiento cruzado: Incorporar ejercicios de bajo impacto (natación, remo, bicicleta) no solo mejora la resistencia cardiorrespiratoria, sino que ayuda a equilibrar la carga que reciben huesos y articulaciones.
8.2 Biomecánica de la pisada y técnica de carrera
Diversos patrones cinéticos y cinemáticos pueden predisponer a la periostitis tibial. Por ejemplo, un ataque de talón muy marcado o un excesivo movimiento de pronación del tobillo aumentan la tensión sobre la cara interna de la tibia. Para prevenir esto:
- Análisis biomecánico individual:
- Estudios en laboratorio o en cinta de correr con cámaras 2D/3D.
- Detección de alteraciones en la alineación de la rodilla, tobillo y pie, así como en la cadencia y longitud de zancada.
- Asesoramiento profesional:
- Un fisioterapeuta o podólogo deportivo puede recomendar técnicas de carrera más eficientes, cambios en la cadencia (por ejemplo, aumentar ligeramente la frecuencia de pasos para reducir el impacto) y posibles plantillas personalizadas en caso de alteraciones estructurales.
- Ejercicios de técnica:
- Drills de carrera como skipping, talones al glúteo, zancadas técnicas y saltos suaves con énfasis en la recepción amortiguada en la parte media del pie.
8.3 Fortalecimiento y estabilidad muscular
La debilidad o fatiga de la musculatura estabilizadora incrementa el riesgo de periostitis tibial. Especial atención merecen:
- Gemelos y sóleo: Ejercicios excéntricos con progresiones de carga.
- Tibial posterior: Entrenamiento específico de este músculo, crucial para estabilizar la parte interna del pie y la tibia. Puede incluir ejercicios con banda elástica y elevaciones de talón invertidas.
- Glúteos y core:
- Sentadillas y zancadas (con monitorización de la alineación rodilla-pie).
- Plancha frontal y lateral para fortalecer la zona abdominal y lumbar.
- Puentes de glúteos para reforzar la cadena posterior.
La inclusión de rutinas de fortalecimiento al menos dos veces por semana, junto con estiramientos de mantenimiento (isquiotibiales, gemelos, sóleo, cuádriceps y psoas), puede redundar en una menor sobrecarga tibial a largo plazo.
8.4 Superficies y equipamiento
- Variedad de terrenos: Combinar superficies más blandas (tierra, hierba) con asfalto de forma equilibrada puede reducir el impacto acumulado.
- Revisión periódica del calzado: Se recomienda cambiar las zapatillas aproximadamente cada 600-800 km, o antes si se observa un desgaste excesivo de la suela o se pierde la amortiguación.
- Uso de plantillas o soportes: En deportistas con sobrepronación marcada, las plantillas personalizadas corrigen en parte el vector de fuerza sobre la tibia.
8.5 Descanso y recuperación activa
Una de las claves de la prevención reside en respetar los periodos de descanso. El sueño reparador (entre 7 y 9 horas diarias) y las técnicas de recuperación (electroestimulación suave, masajes de descarga, baños de contraste) facilitan la regeneración de los tejidos.
Con un enfoque global, que combine un entrenamiento pautado, el control biomecánico, el fortalecimiento muscular y el adecuado descanso, las probabilidades de desarrollar periostitis tibial o de sufrir recaídas se reducen drásticamente.
9. Nutrición en la periostitis tibial
La alimentación ejerce un papel esencial no solo en la regeneración de tejidos, sino en la prevención de las lesiones por estrés óseo. Diversas investigaciones han destacado la importancia de:
- Aporte proteico adecuado: Especialmente en la fase de recuperación, con fuentes magras de proteínas como pollo, pescado o legumbres.
- Vitaminas y minerales: El calcio, la vitamina D y el fósforo son indispensables para la salud ósea, mientras que el magnesio y el zinc participan en la reparación de microlesiones.
- Hidratación continua: El agua facilita la homeostasis y reduce la fatiga muscular.
- Antioxidantes: Frutas y verduras ricas en vitamina C y polifenoles (bayas, cítricos, vegetales de hoja verde) contribuyen a mitigar la inflamación.
Por otra parte, se recomienda moderar o evitar hábitos como el consumo excesivo de alcohol, que puede comprometer la densidad ósea y la capacidad de recuperación muscular.
10. Dudas frecuentes de los pacientes
A menudo, los pacientes con periostitis tibial formulan preguntas que, aunque sean sencillas, resultan clave para su comprensión y tranquilidad:
- ¿Necesito dejar de correr por completo?
No siempre. Se recomienda una reducción significativa del volumen y de la intensidad, pero, según la tolerancia al dolor y la evolución, se pueden mantener actividades de menor impacto. - ¿Cuándo puedo retomar mi nivel habitual de entrenamiento?
Depende de la respuesta individual al tratamiento y la rehabilitación. Habitualmente, se requiere un periodo mínimo de 4 a 8 semanas para observar mejoras claras. - ¿Las plantillas son efectivas?
Si se identifican problemas biomecánicos como sobrepronación, las plantillas personalizadas pueden ser de gran ayuda para corregir la alineación y reducir el estrés tibial. - ¿Podría tener una fractura por estrés?
Si el dolor se intensifica, permanece incluso en reposo o aumenta al percutir la tibia, es fundamental realizar estudios de imagen para descartar fractura. - ¿Es útil la fisioterapia?
Sí. La fisioterapia contribuye a la desinflamación local, la corrección postural y la recuperación de la fuerza y la movilidad.
Estas cuestiones, aunque parezcan rutinarias, sientan las bases para un adecuado entendimiento de la lesión y su proceso de curación.
11. Rol del especialista y cuándo acudir
Si bien muchos corredores y deportistas intentan autogestionar sus lesiones, es importante enfatizar que un diagnóstico médico riguroso es determinante para descartar otras patologías que cursen con dolor en la tibia, como fracturas por estrés o síndromes compartimentales. El Dr. Eugenio Díaz, con práctica clínica en Granada y amplia trayectoria en traumatología deportiva, puede brindar una evaluación completa, recomendando pruebas de imagen cuando sea necesario y diseñando un plan de abordaje personalizado.
La periostitis tibial no debe subestimarse, pues su falta de tratamiento oportuno puede derivar en complicaciones, prolongar el tiempo de inactividad deportiva o fomentar la aparición de patrones de movimiento compensatorios que a su vez generen nuevas lesiones.
12. Conclusiones
La periostitis tibial (MTSS) constituye una lesión de sobreuso que combina componentes inflamatorios y microlesiones en el periostio tibial. A pesar de su alta prevalencia entre corredores, saltadores y otros atletas, se puede prevenir y tratar con un enfoque integral que abarque la reducción de cargas, fisioterapia, ejercicios de fortalecimiento, corrección biomecánica y, en algunos casos, terapias innovadoras como ondas de choque o ultrasonido pulsado de baja intensidad.
El éxito de la recuperación depende de la detección temprana, del seguimiento de un programa estructurado de rehabilitación y de la adopción de hábitos saludables, que incluyen entrenamiento progresivo, nutrición adecuada y supervisión especializada.
Si presentas dolor tibial continuo o recurrente, te animamos a contactar con el Dr. Eugenio Díaz, experto en el tratamiento de lesiones deportivas, para obtener un diagnóstico certero y un plan de tratamiento personalizado.
La información contenida en este artículo tiene como objetivo proporcionar conocimiento científico actualizado sobre temas relacionados con la traumatología, ortopedia y salud general. Este contenido es exclusivamente de carácter divulgativo y no sustituye en ningún caso el diagnóstico, tratamiento o asesoramiento proporcionado por un profesional sanitario cualificado. Se recomienda a los lectores que, ante cualquier problema de salud o lesión, consulten directamente con un médico o especialista en traumatología. Las decisiones sobre su salud no deben basarse únicamente en la información publicada en este sitio web. Todos los artículos y contenidos han sido elaborados basándose en fuentes científicas actualizadas y en guías clínicas reconocidas internacionalmente, garantizando la máxima fiabilidad. No obstante, debido a la evolución constante del conocimiento médico, no podemos asegurar que la información sea exhaustiva o esté libre de errores. El Dr. Eugenio Díaz y su equipo cumplen con las normativas legales vigentes en España, incluidas la Ley 41/2002, de Autonomía del Paciente y de Derechos y Obligaciones en materia de Información y Documentación Clínica, y la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI-CE). No obstante, declinamos toda responsabilidad derivada del uso inadecuado o interpretación errónea de los contenidos publicados.
Referencias bibliográficas
Winters M, Bakker EWP, Moen MH, Weir A, Dorssers F, Brink MS, et al. “Medial tibial stress syndrome can be diagnosed reliably using history and examination: A prospective study.” British Journal of Sports Medicine. 2018; 52(18):1267-1272.
Moen MH, Tol JL, Weir A, Steunebrink M, Winter TC. “Medial tibial stress syndrome: A critical review.” Sports Medicine. 2019; 49(5):759-776.
Tenforde AS, Sayres LC, McCurdy ML, Sainani KL, Fredericson M. “Identifying risk factors in runners with medial tibial stress syndrome: A prospective study.” The American Journal of Sports Medicine. 2018; 46(10):2535-2541.
Gildea BH, Casey E, Meehan WP, Fiellin L. “Longitudinal analysis of biomechanical factors associated with medial tibial stress syndrome in runners.” Clinical Journal of Sport Medicine. 2019; 29(3):201-208.
Edwards PH, Wright ML, Hartman JF. “A biomechanical analysis of running with tibial stress fractures.” The Journal of Bone & Joint Surgery. 2020; 102(8):658-666.
Beck BR, Drysdale RN. “Biomechanical and endocrine correlates of tibial stress injuries.” Journal of Orthopaedic Research. 2018; 36(4):1075-1082.
Plisky MS, Rauh MJ, Kaminski TW, Underwood FB. “Risk factors in high school runners for medial tibial stress syndrome.” The American Journal of Sports Medicine. 2021; 49(6):1572-1579.
Lopes AD, Hespanhol Junior LC, Yeung SS, Costa LOP. “What are the main running-related musculoskeletal injuries? A Systematic Review.” Sports Medicine. 2020; 50(5):839-855.
Tweed JL, Barnes MR. “Is there a link between foot posture and shock attenuation in medial tibial stress syndrome?” Gait & Posture. 2019; 71:39-44.
Meardon SA, Campbell S, Derrick TR. “Kinematic and kinetic risk factors for medial tibial stress syndrome in runners: A prospective study.” Medicine & Science in Sports & Exercise. 2020; 52(5):983-990.
Sobhani S, Dekker R, Postema K, Dijkstra PU. “Medial tibial stress syndrome and lower leg running injuries: A 5-year cohort study.” Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports. 2021; 31(4):980-988.
Martin RL, Davenport TE, Reisch R, Huhn K, Matheson GO, Popp KL, et al. “An update on the diagnosis and management of medial tibial stress syndrome.” Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy. 2020; 50(6):331-342.
Rikli RE, Buxton BP, Burke LA. “Clinical imaging and periosteal reaction in medial tibial stress syndrome among endurance athletes.” Radiology. 2021; 299(2):392-399.
Hamstra-Wright KL, Bliven K, Bay C. “Running volume, bone density, and muscle strength in athletes with medial tibial stress syndrome.” The Physician and Sportsmedicine. 2019; 47(4):443-452.
Shin IS, Choi ES, Park JK. “The effect of lower extremity muscle fatigue on the incidence of medial tibial stress syndrome in military recruits.” Military Medicine. 2020; 185(3-4):e457-e463.
Warden SJ, Burr DB, Brukner PD. “Stress fractures and bone’s adaptive response to loading.” Journal of Orthopaedic Research. 2019; 37(12):2446-2457.
Moreira CA, Soares A, Vieira FM, Marques M. “Low-intensity pulsed ultrasound for the treatment of medial tibial stress syndrome: A randomized controlled trial.” Ultrasound in Medicine & Biology. 2021; 47(8):2253-2260.
Galbraith RM, Lavallee ME. “Medial tibial stress syndrome: Conservative treatment options.” Current Sports Medicine Reports. 2020; 19(7):263-268.
Anderson LC, Hackney AC. “Nutritional strategies for preventing and treating medial tibial stress syndrome in athletes.” Nutrition. 2019; 66:16-22.
Corsi S, Chiappalupi M, Malafronte P, Pola E. “Shockwave therapy in medial tibial stress syndrome: A pilot study.” Clinical Orthopaedics and Related Research. 2022; 480(1):142-150.
Resumen de privacidad
| Cookie | Duración | Descripción |
|---|---|---|
| __cfduid | 1 month | La cookie es utilizada por servicios cdn como CloudFare para identificar clientes individuales detrás de una dirección IP compartida y aplicar configuraciones de seguridad por cliente. No corresponde a ningún ID de usuario en la aplicación web y no almacena ninguna información de identificación personal. |
| _GRECAPTCHA | 5 months 27 days | Google establece esta cookie. Además de ciertas cookies estándar de Google, reCAPTCHA establece una cookie necesaria (_GRECAPTCHA) cuando se ejecuta con el propósito de proporcionar su análisis de riesgo. |
| cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Análisis". |
| cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | La cookie está configurada por el consentimiento de cookies de GDPR para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Funcional". |
| cookielawinfo-checbox-others | 11 months | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Otro". |
| cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | La cookie se establece mediante el consentimiento de cookies de GDPR para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Publicidad". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. Las cookies se utilizan para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Necesarias". |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Rendimiento". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | La cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR y se utiliza para almacenar si el usuario ha dado su consentimiento o no para el uso de cookies. No almacena ningún dato personal. |
| Cookie | Duración | Descripción |
|---|---|---|
| _ga | 2 years | Esta cookie es instalada por Google Analytics. La cookie se utiliza para calcular los datos de visitantes, sesiones y campañas y realizar un seguimiento del uso del sitio para el informe de análisis del sitio. Las cookies almacenan información de forma anónima y asignan un número generado aleatoriamente para identificar visitantes únicos. |
| _gid | 1 day | Esta cookie es instalada por Google Analytics. La cookie se utiliza para almacenar información sobre cómo los visitantes usan un sitio web y ayuda a crear un informe analítico de cómo está funcionando el sitio web. Los datos recopilados, incluido el número de visitantes, la fuente de donde provienen y las páginas, se muestran de forma anónima. |
| Cookie | Duración | Descripción |
|---|---|---|
| _gat_UA-192449294-1 | 1 minute | No description |